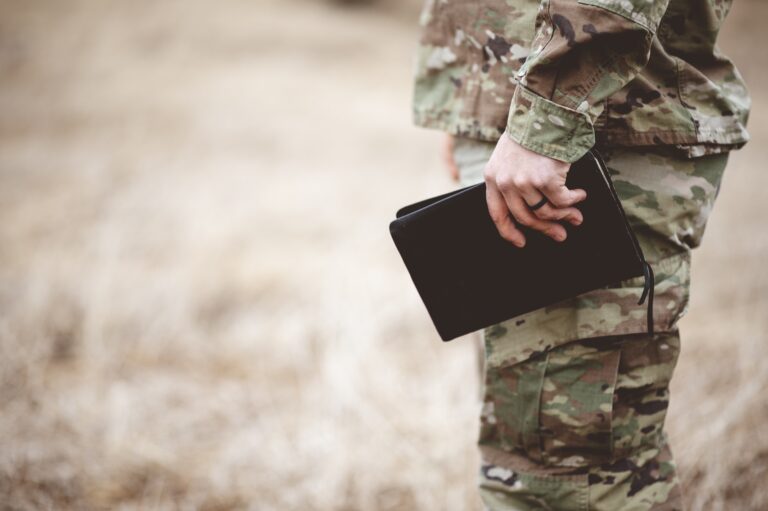En el laberinto de la historia humana, la violencia ha tejido un tapiz complejo de luchas por la identidad, la liberación y el poder. Hoy, desde una perspectiva profundamente pacifista y progresista, nos confrontamos a una pregunta incómoda: ¿podemos realmente trazar una línea nítida entre las acciones de grupos que recurren al terrorismo en defensa de su identidad nacional y las de un ejército formal obediente a los designios de un estado?
Ambos, en su lógica más extrema, contemplan la eliminación de aquellos considerados hostiles a su causa. Ambos enarbolan una bandera, símbolo de su identidad y aspiraciones, y ambos claman representar la voluntad de su pueblo. Sin embargo, la legitimidad y la moralidad de sus acciones son vehementemente debatidas y raramente consensuadas.
Si retrocedemos en el tiempo, ¿acaso no fueron tachados de «terroristas» aquellos que se alzaron en armas contra la ocupación francesa durante la Guerra de la Independencia española? ¿No sufrieron el estigma de la ilegalidad y la violencia quienes lucharon por la emancipación de las naciones americanas, hoy venerados como padres fundadores y héroes de la independencia? La historia, contada por los vencedores, a menudo barniza de heroísmo actos que, en su esencia, compartían la violencia y la confrontación armada con aquellos grupos que hoy catalogamos como terroristas.
Esta reflexión no busca justificar la violencia indiscriminada ni equiparar moralmente todas las formas de lucha armada. El terrorismo, con su objetivo de sembrar el miedo en la población civil y desestabilizar sociedades, merece una condena inequívoca. Sin embargo, al observar de cerca los mecanismos y las motivaciones detrás de la violencia, incluso aquella que se ampara en la defensa de una identidad nacional o en la obediencia a un ejército estatal, se revela una inquietante similitud en su potencial destructivo y en su capacidad para generar sufrimiento humano.
Un ejército formal, investido de la autoridad del estado, opera bajo un marco legal y unas normas de guerra (a menudo transgredidas, lamentablemente). Sin embargo, su capacidad de infligir violencia a gran escala, con el respaldo de recursos y tecnología, lo convierte en una fuerza igualmente capaz de generar devastación y muerte. La obediencia ciega a las órdenes, desprovista de una reflexión ética profunda, puede conducir a atrocidades tan condenables como los actos perpetrados por grupos no estatales.
Es precisamente al confrontar estas similitudes, al desdibujar las líneas entre «héroes» y «terroristas» en el crisol de la lucha armada, donde emerge con fuerza la imperiosa necesidad de la paz. Comprender la complejidad de los conflictos, reconocer las narrativas que subyacen a la violencia en todas sus formas, nos impulsa a buscar alternativas que trasciendan la lógica de la confrontación y el derramamiento de sangre.
La resolución diplomática, pacífica y democrática de los conflictos no es un ideal utópico, sino una necesidad apremiante para la supervivencia y el progreso de la humanidad. El diálogo, la negociación, la mediación y el respeto mutuo son las herramientas fundamentales para construir puentes donde antes solo había muros de odio y desconfianza.
En lugar de glorificar la violencia, independientemente de la bandera que la enarbole, debemos enfocarnos en construir sociedades justas e inclusivas, donde las identidades nacionales sean respetadas y florezcan en un marco de coexistencia pacífica. Solo así podremos romper el ciclo de la violencia y construir un futuro donde la vida humana sea la prioridad suprema, por encima de cualquier ideología o ambición de poder. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de alternativas civilizadas para su resolución. Es hora de abrazar esa visión con valentía y determinación.