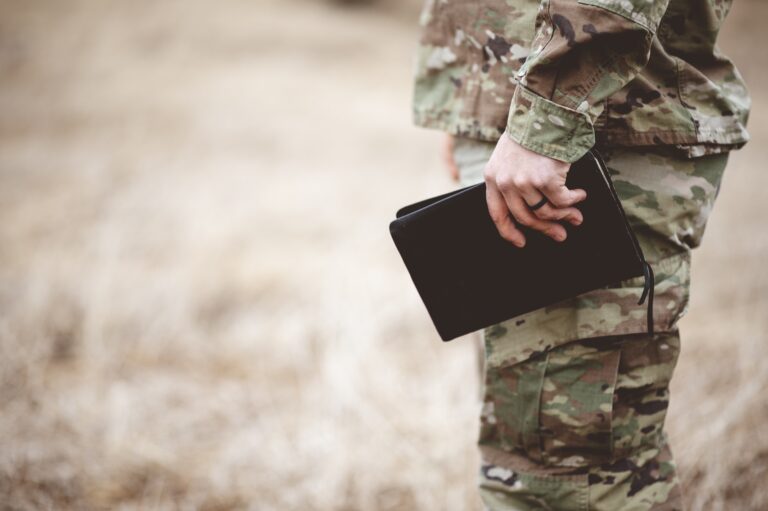Durante siglos, la paz ha sido percibida, en muchos entornos, como una opción frágil, casi infantil. Un anhelo noble pero utópico, propio de soñadores que no comprenden las “realidades del poder” ni la “dureza del mundo”. Sin embargo, esta visión es no solo injusta, sino radicalmente errónea. La paz no es una alternativa ingenua; es la mayor, más compleja y más revolucionaria construcción de la historia humana.
Del campo de batalla al consenso
Quien mire con perspectiva histórica verá que, durante la Antigüedad y buena parte de la Edad Media, la guerra era una constante en la vida de casi todos los pueblos. Muy pocas personas llegaban a la vejez sin haber vivido uno o varios conflictos armados. La violencia organizada era el método habitual para resolver disputas, extender territorios o imponer sistemas de poder.
Sin embargo, algo extraordinario ha ocurrido en los últimos siglos, y especialmente en las últimas décadas: la humanidad ha ido renunciando a la guerra como mecanismo legítimo de resolución de conflictos. Hoy, la mayoría de los seres humanos no vivirá ni un solo día de guerra en su vida. Y eso no es fruto del azar. Es el resultado de siglos de avances políticos, jurídicos, filosóficos y culturales que han cimentado un nuevo ideal civilizatorio: la paz como fundamento de la vida social.
Democracia, ley y convivencia: los pilares de la paz
La paz moderna no es una simple ausencia de violencia. Es un sistema de relaciones sostenido sobre la democracia, el Estado de derecho y el respeto mutuo. Donde antes se resolvían los desacuerdos mediante la fuerza, hoy se vota. Donde antes se imponía el poder del más fuerte, hoy rige la ley.
Esto no significa que no haya tensiones, desigualdades o conflictos. Pero sí implica que las sociedades han aprendido a gestionarlos sin recurrir al horror de la guerra. La legitimidad del voto ha sustituido a la del sable. La ley ha desplazado al castigo físico. La justicia ha comenzado a reemplazar a la venganza. Y en este tránsito, la paz se ha convertido en el corazón mismo del pacto social.
Diplomacia: el arte de la paz entre naciones
A escala internacional, el diálogo diplomático, los tratados multilaterales y los organismos internacionales son las herramientas que los Estados tienen para dirimir sus diferencias. Aunque imperfectas y muchas veces manipuladas, estas herramientas han evitado decenas de conflictos que en otras épocas habrían desembocado irremediablemente en guerras.
La diplomacia no es debilidad, es fortaleza estratégica. Es el reconocimiento de que incluso entre adversarios puede existir una vía de entendimiento, que no pasa por la aniquilación del otro, sino por el respeto mutuo. Y eso exige una madurez política que muchas veces supera a los discursos nacionalistas o revanchistas.
Educar para la paz: un deber global
La paz no se hereda, se construye. Y para ello, la educación para la paz debe ser central, no solo en las escuelas, sino en todos los espacios sociales. Educar en valores de no violencia, empatía, justicia y cooperación no es una tarea para los ingenuos: es una estrategia de supervivencia colectiva.
Debemos desterrar la idea de que la paz es un tema menor, un adorno de los discursos institucionales o una asignatura optativa. La paz es la base sobre la cual puede desarrollarse cualquier otro derecho o proyecto humano. Y su sostenibilidad depende de que cada generación la entienda, la valore y la defienda.
La paz es la gran revolución pendiente
La paz no es neutralidad. No es pasividad. No es cobardía. La paz es una toma de posición política, ética y civilizatoria. Requiere valentía para resistir los cantos de sirena del odio, voluntad para construir alternativas y firmeza para defenderlas frente a quienes se benefician del conflicto.
En un mundo donde aún hay quienes se enriquecen con la guerra y quienes siembran miedo para dividir, apostar por la paz es el acto más radical de nuestra época. No como utopía, sino como horizonte posible, necesario y urgente.